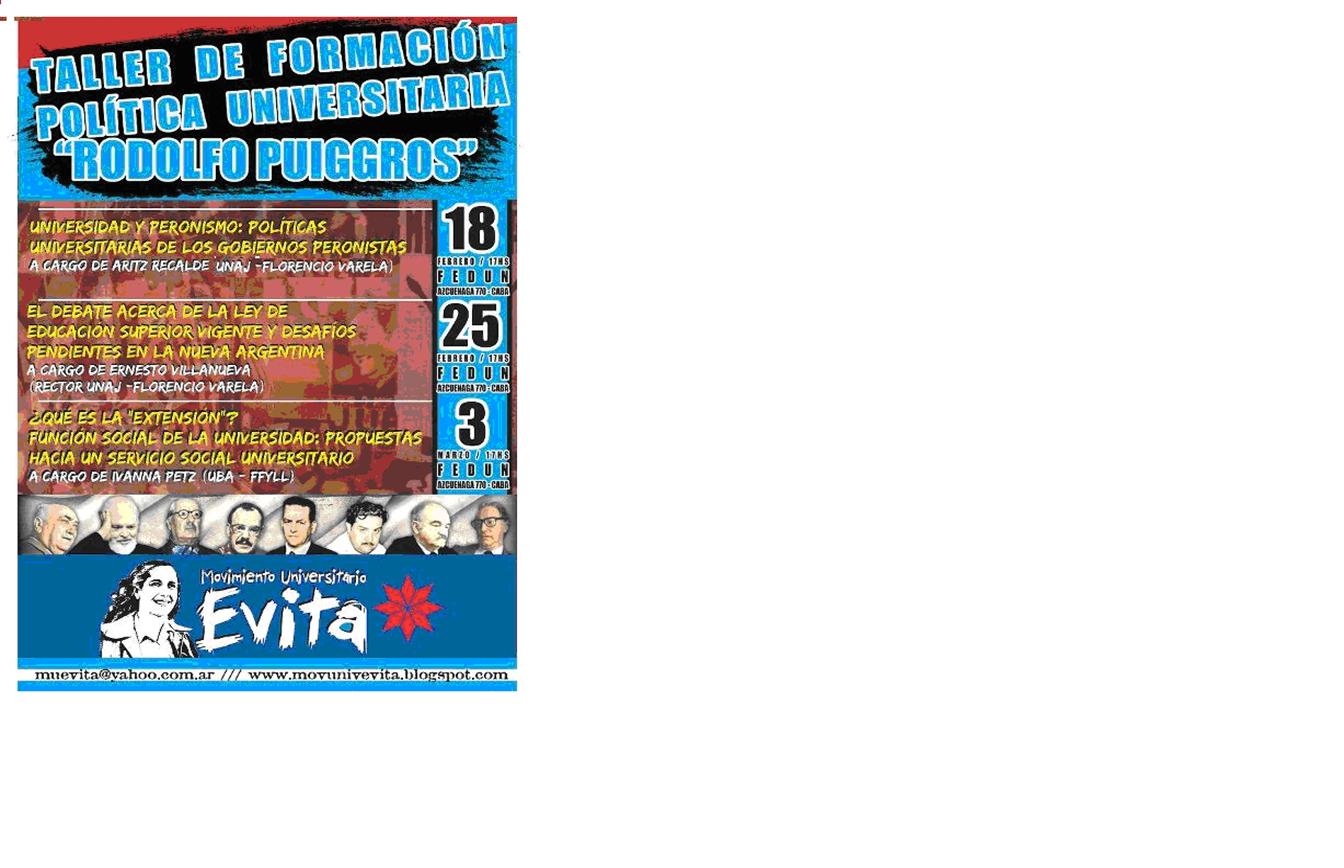por
Juan Godoy
"Gracias al voto femenino y a Mordisquito, ganamos las elecciones" (Juan Domingo Perón, 1951)
Introducción
Arturo Jauretche apunta en mayo del ’67, que luego de leer un libro del joven Norberto Galasso sobre Enrique Santos Discépolo, había prestado atención a que Galasso sostiene que se ha escamoteado, ocultado una faceta de la producción de Discépolo, aquella alegre, que apoya al peronismo y se ha resaltado la más amarga, escéptica, de los años ‘30’s (no por ello menos importante). En esos días comenta Jauretche, que fue a ver una intervención en el teatro de parte de Julián Centeya, y dio cuenta que éste ocultaba al Discépolo de “mordisquito”. Jauretche cuenta con sorpresa y decepción, cómo un poeta de ese submundo social cae en las mismas trapisondas de la superestructura dominante, así le dice a Centeya: “¿Pero vos Centeya?, ¿vos también te complicás? No me digas que sos gorila… Por favor. No me digas que estás entongado con los que hacen la historia a medias (…) ¿vos también has entrado, Julián Centeya, y te has puesto del lado de la yuta de la SADE, de La Nación que odia al Discépolo de mordisquito?” (Jauretche, 2007; 75-76) Lo que denuncia Jauretche, de lo que es víctima Centeya, es la superestructura cultural que se revela fundamental en los países en condición semicolonial para, a través de la colonización pedagógica, asegurar la dominación. (Ramos, 1961)
En las próximas líneas procuraremos poner de relevancia al Discépolo oculto por la mayoría de sus biógrafos, y la mayoría de los abordajes acerca de su figura, ¡no sea cuestión que Don Arturo piense que nosotros también andamos con la yuta del aparato de azonzamiento! Así nos centraremos en la figura de “mordisquito”, procuraremos demostrar, con varias citas (que quizás puedan abundar, pero nuestra intención también es hacer hablar nuevamente a “mordisquito”) el por qué de la rabia y odio contra esa arista del autor de “Yira, yira”, al mismo tiempo que demostrar la actualidad (en relación al proceso político-económico-cultural abierto en mayo de 2003) de las ideas vertidas por éste. Vea usted, haga la prueba, cuando lea las líneas de mordisquito, piense que se las esta diciendo hoy, no a principios de los 50’s, y verá que da lo mismo, los personajes, los rostros cambian, pero defienden los mismos intereses.
Discépolo nace en 1901, en el momento en que imperaba lo que Yrigoyen denominara como “el Régimen”, donde el imperialismo comienza a penetrar profundamente con sus garras la realidad nacional. Con tan solo 9 años, en la Argentina del Centenario que tiraba manteca al techo en sus viajes por Europa, y dilapidaba la Renta Agraria Diferencial en palacetes y demás lujos, mientras que los paisanos pasaban grandes penurias, iba a quedar huérfano (su padre ya había fallecido 4 años antes). Al tiempo se iría a vivir, luego de un pasaje por la casa de sus tíos, con Armando, su hermano. Prolífico y polifacético Enrique se iba a dedicar en su vida a escribir obras de teatro, a actuar en cine, a escribir tangos, etc. Iba a inmortalizar el espíritu de la denominada por José Luis Torres como década infame con tangos como “Cambalache”, “Yira, yira”, “Qué vachaché”, “¿Qué sapa señor?”, etc. Pero, como dijimos, aquí pondremos nuestra atención en el Discépolo de mordisquito. Por lo cual diremos que el autor de “Cambalache”, había conocido a Juan Domingo Perón en Chile, y a partir de ese momento va a ir construyendo una relación amistosa con el líder de los trabajadores, al mismo tiempo que con Evita. La relación con ambos es tan estrecha que varias veces pasará con ellos Año Nuevo y Navidad. Enrique se sumaría al proceso en marcha, pues “le basta observar esa alegría de los trabajadores que inundan la ciudad, para tomar partido junto a ellos. La jubilosa confianza de esa multitud que parece querer beberse de un solo golpe todo aquello que la vida le negó años y años, es suficiente para que Discépolo abandone la vereda indecisa y se sume con entusiasmo a la caravana en marcha.” (Galasso, 1995; 149)
El rostro oculto. Actualidad de “mordisquito”
Discépolo, hasta el momento del advenimiento del peronismo, no había participado activamente en el campo político propiamente dicho. Pero, como parte de la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 11 de noviembre de 1951, el peronismo había ideado una serie de intervenciones radiales, bajo el nombre de “Pienso y digo lo que pienso”, que salían todos los días a las 20.35 hs. En éstas, participaban personajes de la cultura como Tita Merello, Lola Membrives, Luis Sandrini, Pierina Dealessi, Juan José Míguez, entre otros. El programa no tenía gran repercusión, pasaba audición tras audición con personajes que leían su libreto. Así, Raúl Alejandro Apold decide convocar a Discépolo para una de esas intervenciones radiales, a lo que éste último acepta, y luego de ver los libretos, arregla con los productores para reformarlos, y así comienza su participación en el ciclo. Así, como decíamos, nuestro autor “se lanza de lleno a la liza política en 1951 jugando todo su prestigio e incluso su vida misma, al adherir con militante fervor a la causa de la Revolución Nacional. Es el “mordisquito” que no le perdonarán nunca (…) el que percibe la tremenda angustia popular de los años treinta y la recrea en sus tangos es el mismo que, impactado por la alegría de las multitudes después del año 45, se suma al combate a través de sus charlas de 1951 exultante de entusiasmo ante una política de liberación económica y justicia social.” (Discépolo, 1981; 9) Durante el peronismo no realizará tangos tristes, dolidos, etc., basta con escuchar la melodía de los primeros compases de “El Choclo” para dar cuenta del cambio de actitud de nuestro autor en relación al cambio en la realidad social que está viviendo la Argentina, de la cual Discépolo es parte, “hay una relación muy estrecha entre lo que Discépolo compone y la situación que vive el país”.(Galasso, 2004, 12) No es de extrañar que el protagonista de la película “El Hincha” se juegue por sus ideas, por lo que cree mejor para las mayorías populares, desde las cuales va a desarrollar toda su tarea, pues él sostiene que “negar que he deseado ser querido, sería una impostura. Lo he soñado, lo he padecido y lo sufro con agrado. Siempre he deseado que me quisieran, aunque esta aspiración no conduzca jamás a buenos resultados comerciales, ni traiga aparejada jamás una libreta de cheques”. (Discépolo, 1981, 14) De esta forma, el 11 de julio se iba a escuchar por radio la primera participación de Discépolo en el ciclo radial. Nuestro autor, va a rescatar en sus charlas los hechos concretos del peronismo, los va a comparar con la situación del pasado argentino. Va a “bucear” en el sentido común (como el mejor de los sentidos) que, como establece Jauretche (Jauretche, 2005), tenemos bajo nuestra formación cultural, y nos desvincula de la realidad, es un ejercicio de descolonización pedagógica, de búsqueda de zonceras diseminadas en la realidad nacional. Ya desde esta primera charla iba a realizar severas críticas a los gobiernos que le habían negado sistemáticamente al pueblo mejores condiciones de vida, a compararlo con el gobierno popular en marcha, y a criticar a los agoreros de siempre, así: “nos tuvieron acostumbrados, durante tanto tiempo, a prometernos la chancha, los veinte, el rango, el organito y la pata de goma sin darnos siquiera la mitad de los veinte que, lógicamente, ya no creíamos más nada (…) lo que ellos nos prometieron ayer sin dárnoslo, se cumple hoy: llega un gobierno que toma las promesas en serio y las realiza. Pero mientras se construye, vos seguís amenazando con:”el año que viene me la vas a decir”. ¿Y qué te tengo que decir?. ¿Qué el año que viene vas a estar mejor?”.(Discépolo, 2009; 22) Y en otro dirá: “¿Por qué hablás si no sabés? ¿De dónde sacaste esa noticia que echás a rodar desaprensivamente, sin pensar en lo irresponsable que sos y en el daño que podés hacer? Estamos viviendo el tecnicolor de los días gloriosos y vos me lo querés cambiar por el rollo en negativo del pesimismo, el chisme, la suspicacia y la depresión (…) usás los rumores (…) ¡la que se va a armar!” (Discépolo, 2009; 29)
En el próximo diálogo va a poner en consideración a los sectores egoístas de la nación, que siempre andan buscándole la “quinta pata al gato”, buscando nimiedades para la crítica fácil, superficial, comparando estas actitudes con la importancia del proceso en marcha, las nacionalizaciones realizadas, de esta manera sostiene que “resulta que antes no te importaba nada y ahora te importa todo. Sobre todo lo chiquito (…) y te encontraste con que te hacían el regalo de una patria nueva, y entonces, en vez de dar las gracias por el sobretodo de vicuña, dijiste que había una pelusa en la manga y que vos no lo querías derecho sino cruzado. ¡Pero con el sobretodo te quedaste! (…) Y protestás. ¿Y por qué protestás? ¡Ah, no hay té de Ceilán! Eso es tremendo. Mirá qué problema. Leche hay, leche sobra; tus hijos, que alguna vez miraban la nata por turno, ahora pueden irse a la escuela con la vaca puesta. ¡Pero no hay té de Ceilán! Y, según vos, no se puede vivir sin té de Ceilán. Te pasaste la vida tomando mate cocido, pero ahora me planteas un problema de Estado porque no hay té de Ceilán. Claro, ahora la flota es tuya, ahora los teléfonos son tuyos, ahora los ferrocarriles son tuyos, ahora el gas es tuyo, pero…,¡no hay té de Ceilán!”. (Discépolo, 2009; 23)
En otro va a poner en consideración la dignificación del trabajador en el peronismo, por lo que critica a los que sostienen que: “ahora uno ahora uno llama a un electricista y, para colocar un enchufe miserable, te cobra quince pesos. ¡Yo no sé adónde vamos a parar!» A ningún lado. ¿Por qué? Si ahí está tu error. Es que ese enchufe miserable, como era miserable la situación de ese electricista, ya no lo son. No hay nada miserable ya. Todo ha adquirido dignidad (…) hay algo que no se puede negar: la evidencia.” (Discépolo, 2009; 25-27)
Resaltará asimismo la relación con la situación de la Argentina de antes del peronismo y la de durante: “Yo no te pido que inventes una escuela filosófica o que leas a Einstein y te vayas a dormir con el teorema puesto. Yo te pido que abandones tu posición de terco y pienses… pienses en lo que estaba pasando y en lo que pasa ahora. Tenías una patria como una rosa, pero esa rosa no perfumaba tu vida sino que se estaba deshojando en el ojal de los otros. Ahora la solapa de tus enemigos está vacía y la rosa es tuya, ¡pero vos seguís como enquistado en una terquedad sin belleza y sin sentido! Aquello que antes te robaban y te negaban ahora es tuyo, ¡todo!” (Discépolo, 2009; 33)
En la novena audición radial Discépolo va a inventar un personaje: “mordisquito”, el prototipo del opositor. Acerca del nombre que elige para su interlocutor en los diálogos radiales, puede relacionarse con lo que años atrás, en 1947, diría “los hombres se dividen en dos grandes grupos: los que muerden y los que se dejan morder” (Discépolo, 1981; 16), y él nos dice que “más de una vez hubiera querido ser malo, de estafado perpetuo pasar a estafador, de hombre mordido a hombre que muerde. Pero nunca pude hacerlo”. (Discépolo, 1981; 15). También se puede hallar ligado a la idea del “prototipo del opositor recalcitrante que nada ve, ni nada quiere aceptar y que muerde incesantemente al gobierno con su rumor chiquito, con su calumnia barata, con su crítica enana”(Galasso, 1995, 165). Ahora en los diálogos le va a hablar a él, en esta ocasión acerca de la idea del “acomodo” que siempre se echa a rodar en relación a los gobiernos nacionales y populares: “Para vos todos los que comprenden que el país transita un destino de bienestar y de justicia están acomodados. ¿Y sabés una cosa? ¡Sí! Tenés razón (…)Desde los pibes, para quienes se viene construyendo una escuela por día, para quienes se han organizado campeonatos deportivos (…)también están acomodados los muchachos, aquellos que antes vendían diarios, que tienen ahora cientos de escuelas de enseñanza técnico profesional y enseñanza universitaria gratuita. Y también se acomodaron los obreros, los laburantes de nuestra sufrida carga y la clase baja de tu irreflexiva soberbia, que aumentaron al triple sus jornales y lograron la dignificación del trabajo. (…)Se acomodó la salud y el bienestar general (…) pero a mí, a mí no me vas a contar que no entraste en el beneficio de esta generala servida.” (Discépolo, 2009; 37-38) También Discépolo llama la atención acerca de una cuestión que siempre aparece en los procesos económicos de crecimiento, a saber, la inflación, aquí Discepolín es didáctico con su interlocutor: “Te oigo decir, por ejemplo: “¡Eh, ya no se puede comprar nada. Todo aumenta. Todo sube! ¡No sé a dónde iremos a parar!” Y tu frase tiene la apariencia de una sentencia (…) Pero hacéme un favor, ¿querés? Agarrá un lápiz y un papel. Te quiero hablar con cifras para no hacerla larga. Tenés razón. Sí, el costo de la vida aumentó un 113% con relación a 1946. Pero, ¿sabés en cuánto aumentaron los salarios obreros? En un 172,8%. Y bueno, hacé la cuenta.” (Discépolo, 2009; 45) También comenta en relación a los porteños y su “porteño-centrismo”, a la vez que pone de relevancia las quejas de los sectores medios y acomodados a que otros sectores sociales accedan a mejores condiciones de vida, “ocupen” sus espacios: “La geografía de tus sentimientos terminaba en la avenida General Paz (…) ¿sabés lo que decís ahora?: “¡Ah, en Buenos Aires ya no se puede comer! Vas a cualquier restaurante y no hay mesa. Están repletos. Tenés que esperar turno. ¡Hasta para comer hay que hacer cola!” (Discépolo, 2009; 47)
No va a dejar de resaltar el papel de la dignificación de la mujer en el nuevo proceso, en relación a la desigualdad salarial con los hombres que iba emparejándose: “Muchos que subieron hasta la fortuna utilizando como peldaños el lomo de mil muchachas explotadas. (…) Dignificando a la mujer, de rebote mejoramos la dignidad de los hombres, porque no me digas que el respeto hacia la mujer querida —que es tu madre, tu novia o tu esposa— no es respeto que se te ofrece a vos también. ¿Verdad que sí?” (Discépolo, 2009; 54)
Resalta la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, fundamental para la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, así:“El fruto irá primero a tu mesa y luego entrará en los ferrocarriles —¡tuyos!— y se detendrá en el hermoso puerto de los barcos —¡tuyos!” (Discépolo, 2009; 60)
Volverá a cargar contra los agoreros, los que siempre buscan el lado malo, tienen una mirada superficial: “Dejáme que te cuente, Mordisquito, porque esto le pasó a Pepe —un amigo— y Pepe se parece mucho a vos. Fuimos él y yo al circo y empezó el número de un equilibrista. ¡Descomunal el equilibrista! Se subía a una escalera parada de punta y al llegar allá arriba ponía un banquito, sobre el banquito un tarro de yerba, después del tarro un asiento de bicicleta, ¡también haciendo equilibrio el asiento! Y allí se sentaba él, y mientras la escalera daba vueltas sobre sí misma este bárbaro hacía juegos malabares con tres botellas en las manos, con los dos pies tocaba el arpa, ¡y, claro, todos aplaudíamos como locos! ¡Figuráte! ¡Un número estupendo! Pero Pepe movió la cabeza como la movés vos, desdeñando, ¿y sabés qué dijo?: “Sí, bueno, ¡pero el arpa no la toca bien!” (Discépolo, 2009; 87)
Discépolo hablaría al pueblo durante treinta y siete noches, luego, pedido de la audiencia retomaría las audiciones por tres noches más, ya cerca de las elecciones dirá acerca de los candidatos de la lista opositora al peronismo: “Sos el pasado que quiere volver por amor propio, sólo por amor propio (…)¿Y sabés por qué? Porque tu idea y yo sabemos que no debés volver. Y vos también, en el fondo de tu alma, aunque lo escondas, sabés también que no debés volver. Por decoro. Por recuerdo. Por historia. Sos la imagen del retroceso, de la injusticia, del hambre, del entreguismo. El pueblo lo sabe, porque lo padeció, que venís de viejos partidos que nunca hicieron nada en beneficio del pueblo que es la patria (…)¡Vos gobernaste! ¡No una vez, sino varias veces… y mal! (…) No creas que no te oí; bien claro que lo dijiste en una proclamación: «Y podemos asegurar a los obreros que si llegamos al poder las conquistas obtenidas no se perderán». ¿Obtenidas por quién? Por este gobierno. ¿Y si las obtuvo este gobierno, por qué te van a votar a vos? Has perdido hasta la sensación del ridículo.” (Discépolo, 2009; 95-96)
Pero estos diálogos, donde, como vimos, Discepolín lanza las verdades a través de la radio a recorrer los hogares de la patria, la anti-patria no se la iba a dejar llevar de arriba. A él, una persona (según nos cuentan sus biógrafos y personas allegadas) sumamente sensible, de gran bondad, comienzan a hostigarlo, a generar un ambiente de gran hostilidad. Entre algunas de las cuestiones podemos citar como ejemplos que personas (muchas conocidas) se cruzan de vereda al verlo venir, se levantan de las mesas de los bares donde ingresa, lo abuchean, le envían cartas con sus discos rotos, con excremento, lo insultan por teléfono a toda hora, hasta cuando le van a realizar un banquete en su honor compran todas las entradas de modo que no vaya nadie. Discépolo ya está enfermo, la situación agrava su estado. Pero, afortunadamente el autor de “Yira, yira”, que dirá, acerca de su relación con el pueblo, que “en el largo y penoso diálogo de mi vida no he tenido más interlocutor que el Pueblo. Siempre estuve solo con él. Afortunadamente con él”. (Discépolo, 1981; 14) No se equivocaba estando del lado del pueblo. Ese mismo pueblo que lo escuchaba noche a noche, ese mismo pueblo que iba a desviarse de los festejos luego del triunfo electoral hacia la casa de Discepolín para reconocerle el papel jugado a favor del movimiento nacional. Él piensa en irse del país, Perón lo convence para que pase la navidad con ellos una vez más, acepta, pero el pequeño cuerpo lamentablemente no resiste más e iba a morir en su casa, junto a su mujer, Tania, el 23 de diciembre de 1951. Una pérdida gigante para el movimiento nacional que en pocos años iba a enfrentar sus horas más difíciles, ¡qué bien hubiese venido Discepolín para penetrar el aparato cultural de dominación! No obstante, la gran tarea realizada por él que consideramos aquí de suma actualidad, no debe permitir confundirnos hoy, porque después de escuchar los discursos a mordisquito no nos queda otra que decirle a éste nuevamente, ¡a mí, no me la vas a contar, mordisquito!
(Trabajo publicado en
Reseñas y Debates, Año 7, Nº 71, Febrero de 2012)
Bibliografía
Discépolo, Enrique Santos. (1981). Escritos inéditos (comentarios Norberto Galasso). Buenos Aires: Ediciones del Pensamiento Nacional.
Discépolo, Enrique Santos. (2009). ¿A mí me la vas a contar? Discursos a Mordisquito. Buenos Aires: Terramar.
Entrevista a Norberto Galasso. Discépolo. (Por Walter Iampietro y Alejandro Pagés). En La Memoria de Nuestro Pueblo. El futuro tiene historia. Año 1, Nº 11, diciembre de 2004.
Galasso, Norberto. (1995). Discépolo y su época. Buenos Aires: Corregidor.
Jauretche, Arturo. (2005). Manual de zonceras argentinas. Buenos Aires: Corregidor.
Jauretche, Arturo. (2007). Polémicas. Tomo I. Buenos Aires: Peña Lillo.
Ramos, Jorge Abelardo. (1961). Crisis y resurrección de la literatura Argentina. Buenos Aires: Coyoacán.